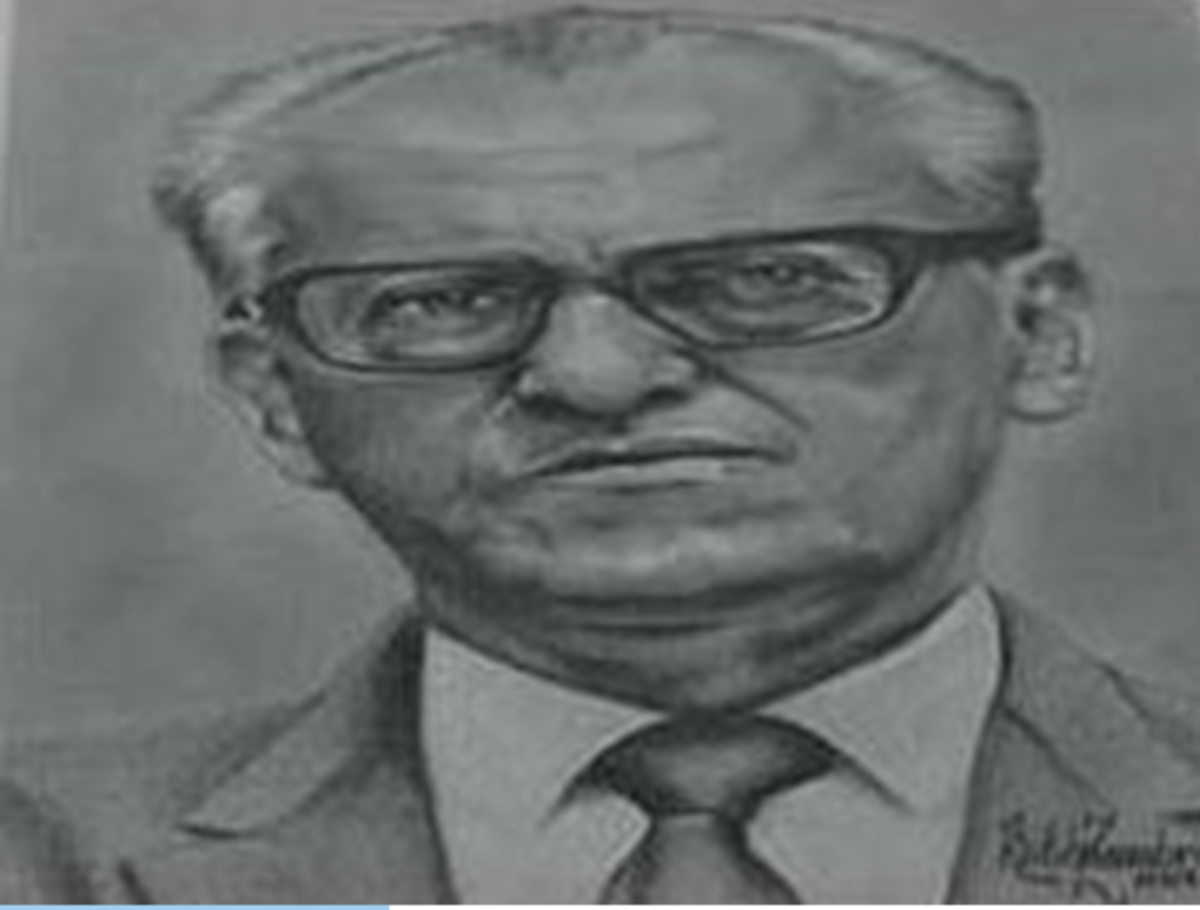
“Este amigo era un ser humano excepcional, tenía la capacidad de encontrar la felicidad trabajando, logrando de esa manera concretar ideas que volcaba en apuntes para dar sentido a producir sin descanso, base de su existencia”
Por CECILIA SOSA GÓMEZ
1 El arraigo a la tierra.
El deseo permanente de Román, de llegar a todos los lugares del país, estaba asociado a su voluntad de encontrar soluciones para el campo y la producción agraria de Venezuela. Desde su infancia olfateaba la tierra de los valles andinos que lo vieron nacer.
Ubicar a Román en sus años de juventud significa retrotraernos a una infancia dedicada a estudiar, compartir, y jugar en casa, la botica, la iglesia, el dispensario, la escuela, rodeado de actividad agrícola, es decir como si todo lo que le rodeaba era un país en sí mismo.
Este amigo era un ser humano excepcional, tenía la capacidad de encontrar la felicidad trabajando, logrando de esa manera concretar ideas que volcaba en apuntes para dar sentido a producir sin descanso, base de su existencia. Esa fue la herencia moral de su padre en unas palabras escritas al día siguiente de su nacimiento (3 de diciembre de 1941): “Estudia cada día, estudia todos los días, estudia siempre… la mente es la caja fuerte que guarda el único tesoro que no podrán hurtarnos; la sabiduría”.
Por aquellos tiempos del nacimiento de Román, la Constitución y las leyes, así como todo el andamiaje jurídico se diluía en un territorio extenso, donde muchas poblaciones estaban aisladas.
Contrastaba esa realidad política con la fuerza de los valores familiares y el trabajo de los ciudadanos en las comunidades, siendo la agricultura y la cría el sustento del mercado y de las familias. Lo cierto es que dos instituciones articuladas tuvieron un mayor alcance e incidencia en la sociedad venezolana y ejercieron el papel de dar disciplina y vigilancia efectiva para la convivencia y la sociabilidad, se trata de la Iglesia católica y la familia tradicional.
2 Las raíces de su pensamiento agrario.
Román José siempre tuvo una predilección académica y profesional, por lo que significaba el trabajo en el campo, por la búsqueda de aportar soluciones de equilibrio entre quien tenía tierra sin trabajar en contraste con muchos campesinos que no la tenían y querían trabajarla. De allí su dedicación a la Reforma Agraria, al Derecho Agrario, materias que convivieron con él durante toda su vida.
En cualquier biografía que se consulte de Román, destacan sus cargos y trabajos en el área petrolera y minera, esta última vocación la tenía su padre, quien fue profesor de la materia.
Ahora bien, se constata que el camino profesional de su padre, Román Duque Sánchez, graduado en la Universidad de Mérida, mención Suma cum laude, fundador y profesor de la cátedra de legislación minera, procedimiento civil, práctica forense y asesor del grupo Royal Dutch-Shell y jefe del Departamento legal (1939 a 1941); podemos entonces, al hacer el seguimiento de la ruta profesional de Román José constatar el acercamiento que ya había marcado su padre, aun cuando se inicia con una vocación diferente como fue el Derecho Agrario.
Al tener en cuenta el paso de una sociedad rural a una sociedad urbana, que se da entre 1930 y 1960, implica un cambio sustancial de la moralidad, del marco axiológico que enmarca los comportamientos sociales en el país, nuevas actitudes sociales, nuevas formas de conciencia social se despliegan, aparece eso que el maestro Rodolfo Quintero (2014) denominó la cultura del petróleo.
3 La ley de Reforma Agraria, de la transición política a la Constitución.
En 1958 mediante el Decreto Nº 371 de 26 de septiembre del mismo año, se creó la Comisión de Reforma Agraria con la misión exclusiva de estudiar la situación del país y de elaborar un anteproyecto de Ley de Reforma Agraria, texto que aprobado en Consejo de Ministros el 17 de julio de 1959 y promulgada el 5 de marzo de 1960.
De allí la Constitución de 1961 asume en su texto, lo que para la época era una de las propuestas sociales más importante: “La tierra es para el hombre que la trabaja” y, por tanto, en ella se consagran las normas que permitieran al campesino tener tierra que cultivar. En este texto constitucional, se funda el pensamiento agrario de Román José Duque Corredor.
Tres de los artículos constitucionales (95, 101,105) desarrollan el principio de justicia social, para asegurar a todos una existencia digna y provechosa para la colectividad, el cual fue trasladado muchos años después a la Constitución de 1999 como fundamento del régimen económico de la República.
El artículo 95 establecía que le corresponde al “… Estado la promoción del desarrollo económico, la diversificación de la producción, con el fin de crear nuevas fuentes de riqueza, aumentar el nivel de ingresos de la población y fortalecer la soberanía económica del país”. En la Constitución actual se establece como obligación lograr esos mismos objetivos descritos, pero obliga a hacerlo al Estado conjuntamente con la iniciativa privada.
El artículo 101 constitucional regulaba los límites del Estado para la expropiación de cualquier tipo de bienes, y agregaba que cuando se trate de expropiaciones con fines de reforma agraria “… podrá establecerse un diferimiento del pago por tiempo determinado o su cancelación parcial mediante la emisión de bonos de aceptación obligatoria, con garantía suficiente”; norma que no se atiende en la Constitución de 1999.
La operatividad en el campo del principio de justicia social lo establece el artículo 105 cuando afirmaba que el régimen latifundista es contrario al interés social, y reenvía a la ley, a los fines que se establezcan “… normas encaminadas a dotar de tierra a los campesinos y trabajadores rurales que carezcan de ella, así como a proveerlos de los medios necesarios para hacerla producir” (art. 307 Constitución de 1999).
4 En el mundo académico internacional Duque Corredor fue reconocido como maestro agrarista
El derecho agrario fue su secreto a voces. Mucho más que lo que sus seguidores y alumnos lo imaginan; se dedicó Román a concebir el derecho agrario como una especialidad del derecho público vinculado a otras especialidades como constitucional, el administrativo, el ambiental, el civil, el procesal siempre aplicado al campesino productor. De allí su presencia continúa como invitado a reuniones y foros de la especialidad, en particular en México, Brasil e Italia, lo que lo llevó a reconocerlo como maestro del Derecho Agrario.
Sus tesis agraristas fueron enriqueciéndose de la mano de la universalización e importancia de los derechos humanos, vinculados a la teoría general del derecho, produciendo la calificación para el desarrollo del concepto de lo que el profesor Duque Corredor calificó al derecho agrario como un derecho humanista, a través de la preeminencia de los derechos de la persona agricultora, como principios generales de su interpretación y de su hermenéutica para la concreción real del derecho agrario.
El planteamiento de este derecho agrario humanista, que propuso y trabajó Román, refuerza su tesis de la posibilidad del cambio social a través de medios jurídicos y el papel del derecho agrario en el desarrollo.
En efecto, él afirma que, si bien es verdad que son escasas las oportunidades en que una modificación del derecho es la causa directa de una transformación de la sociedad, ya no se duda, en palabras del profesor chileno Francisco Cumplido Cereceda que “el derecho puede constituirse en una herramienta para el cambio y que su función básica es institucionalizarlo”. Agrega Román que, a la decisión política de transformación le corresponde la iniciativa, y al derecho la de institucionalizar tal cambio.
A esta función agrega el maestro Duque Corredor, “contribuye la concepción del derecho agrario humanista por su filosofía del personalismo como centro de la construcción jurídica para las relaciones agrarias, porque su axiología antropocéntrica determina la configuración y orientación de los elementos institucionales (órganos, procedimientos y procesos de aplicación del derecho), de los elementos sustantivos (normas y criterios de solución de los problemas) y de los elementos culturales (los valores y actitudes que mantienen unido el sistema). Esa orientación antropocéntrica facilita una interacción entre el derecho agrario y la sociedad agraria. Por último, es verdad que el derecho puede dirigir y conducir, pero como su objeto material son las conductas exteriorizadas de los individuos, su límite es la conciencia particular o social de cada uno de ellos, que jamás podrá alterar”.
Ahora bien, la integración que hace Román de los “principios generales del derecho agrario humanista han de incluirse los valores superiores del Estado social y democrático de derecho enunciados en las Constituciones, porque son los principios generales de todo el derecho, mientras que los que se extraen de sus fuentes propias de inspiración son los particulares o especiales del derecho agrario como lo son la solidaridad, la responsabilidad social y la preeminencia de los derechos humanos. De esto último, se desprende que el derecho agrario tiene que orientarse en su creación, aplicación e interpretación por el respeto a la dignidad de la persona, de los derechos que le son inherentes y del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, aparte de la igualdad ante la ley y la justicia, y de la no discriminación”.
“Por lo que se refiere a la responsabilidad social la formulación de las normas agrarias han de orientarse hacia la cooperación entre el Estado y la promoción de la paz, y la protección del medio ambiente, así como tener presente los principios de la subsidiaridad y complementariedad de la actuación del Estado y el derecho a la tutela judicial efectiva, que se conecta con el valor justicia y de la equidad”.
Por lo expuesto, en el estado presente de la evolución del derecho agrario, con miras al siglo XXI, el maestro Duque Corredor considera que “partiendo del criterio que una investigación jurídica no sólo es la recopilación de datos y de normas, sino que su finalidad es reforzar el derecho como instrumento regulador del desarrollo social”, por ello pensamos que constituyen áreas fundamentales para la investigación del derecho agrario como valor, norma y conducta, las siguientes: a) Las estructuras jurídicas de producción, b) La preservación del ambiente, c) La crisis agroalimentaria, d) Las instituciones jurídicas del desarrollo, e) Las instituciones políticas agrarias y el fortalecimiento de la democracia y f) La tutela jurisdiccional de los derechos agrarios fundamentales”.
Consideración final
Román Duque Corredor se caracterizó por una producción académica que agrupó muchas disciplinas, su conocimiento por el derecho procesal, civil, constitucional, ambiental, derechos humanos, internacional público, entre otros, lo hacía tener la capacidad de armonizarlos y combinarlos e inclusive tratarlos en sí mismos si era necesario para razonar jurídicamente.
El derecho Agrario era su consentido, por eso su obra agraria lo acompañó toda su vida hasta el punto que cerró el ciclo de su vida dejándole a Venezuela un Anteproyecto de Código Orgánico Agrario, a los fines de establecer sobre bases firmes y permanentes la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra, la definición de la actividad agropecuaria como asunto estratégico de la nación y para garantizar la producción nacional con vista a la seguridad alimentaria de la población.
De esta forma, Román Duque Corredor nos dejó 118 artículos que conforman este texto de Código para el debate nacional a todos los sectores y de todos los lugares, al parlamento, los gremios productivos, las universidades, las academias, el empresariado, los centros especializados, los investigadores y estudiosos del tema y de todos los que quieran aportar ideas, sugerencias y recomendaciones, y de esa manera derogar el Decreto con fuerza de ley de Tierras y Desarrollo Agrario publicada en Gaceta Oficial Nº 37.519 del 3 de septiembre de 2002.
Nota: los párrafos que llevan comillas están tomados del libro Ideario Jurídico y Político Social de Román José Duque Corredor, publicado en el año 2022 por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y la Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. 1095. Se consultaron los siguientes documentos: “La tutela jurisdiccional de los derechos humanos en el campo del Derecho”. Trabajo de grado para optar al título de Doctor en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, veredicto firmado por Manuel Angel Palma Labastida, Víctor Giménez Landinez y Allan Brewer Carías, recibiendo por unanimidad la mención de excelente y se propuso su publicación, lo que ocurrió en 1986 con el título de “Contratos Agrarios” – Temas Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria Nacional, Año 10, No 26- abril-mayo-junio 1988, Caracas, Venezuela “La verdadera Reforma Agraria”. Revista Derecho y Reforma Agraria, Mérida, Universidad de los Andes Nº 101. 1971. Venezuela. “La tutela jurisdiccional de los derechos humanos en el campo del Derecho Agrario”, Temas Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria Nacional, Año 10, No 26- abril-mayo-junio 1988, Caracas, Venezuela. Derecho, principios jurídicos y razón práctica, Ediciones Distribuciones Fontamar, México, 1993). Teoría del discurso y derechos humanos (Universidad Externado de Colombia, traducción de Luis Villar Borda, 2da. Edición, 1995). “Homenaje a Román Duque Corredor”. Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Octubre-diciembre 2023/Nº174. Pág. 1.345. Palabras de clausura como miembro de honor del Comité Americano de Derecho Agrario en el XI Congreso del Comité Americano de Derecho Agrario y del Coloquio sobre el Derecho Agrario italiano y el Derecho Agrario latinoamericano (14/09/2019); Trabajo (inédito) referido a “Una visión de la actividad agraria cono base de la participación del trabajador rural en la producción agropecuaria” 2019; Libro referido a La Justicia Restaurativa Agraria. Un deber del Estado Venezolano en la Transición hacia la Democracia. 2023.
Noticias Relacionadas
















